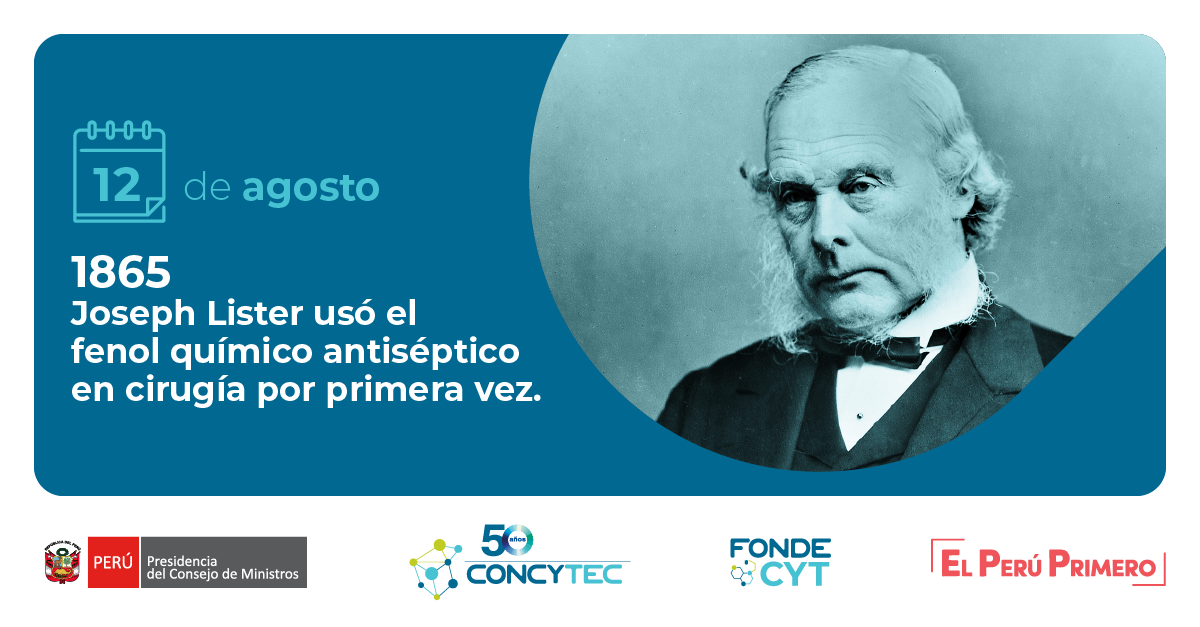La mortalidad en el postoperatorio bajó del 50% al 15% de 1865 a 1869 y para 1910 ya había descendido al 3%.
"La operación ha sido un éxito, pero el paciente ha muerto de una infección", era una frase bastante utilizada por los cirujanos del siglo XIX. En esa época la aplicación de la anestesia había supuesto una auténtica revolución en la práctica quirúrgica. Pero los pacientes intervenidos seguían muriendo a causa de la gangrena de sus heridas.
Si entrabas en un quirófano te la jugabas a cara o cruz, ya que el porcentaje de mortalidad era de un 50 por ciento. Y es que las condiciones de higiene de las instalaciones sanitarias de aquellos tiempos dejaban mucho de desear. Como máximo se usaba ropa y vendajes limpios, pero generalmente los cirujanos limpiaban someramente sus manos y su instrumental antes de intervenir a un paciente. Aunque por otra parte era lógico si consideramos que nadie sabía con certeza qué era lo que causaba esas infecciones.
A comienzos de la década de 1860, Lister había leído los trabajos de Pasteur sobre la pebrina de los gusanos de seda, la presencia de microorganismos en el aire, la fermentación y la putrefacción por el crecimiento anaeróbico de los microorganismos. En ellos se describían tres formas de eliminar a los microbios: la filtración, el calor, o los productos químicos. Lister pensó que la gangrena era una forma de putrefacción y que podría ser provocada por los microorganismos presentes en el ambiente o en los instrumentos quirúrgicos. Así que meditó en la forma de eliminarlos para el caso de tener que intervenir quirúrgicamente a los pacientes. La filtración estaba descartada. El calor podría ser utilizado con algunos materiales e instrumentos médicos, pero no podía usarse con los pacientes. Sólo quedaban los compuestos químicos.
Lister se puso a buscar que tipo de compuesto podría utilizar en cirugía. Debía ser algo que evitase la putrefacción. Uno de esos compuestos era la creosota, un líquido obtenido al destilar la hulla, que se utilizaba para evitar que se pudrieran las traviesas de las vías del tren. Pero ese producto no podía utilizarse sobre tejido humano ya que producía quemaduras. La creosota era en realidad una mezcla de diversos compuestos.
En 1834 el químico Friedlieb Ferdinand Runge había destilado de la creosota una fracción líquida a temperatura ambiente que denominó ácido carbólico (ahora lo conocemos como fenol). Uno de los usos del carbólico era eliminar el hedor causado al tratar los campos a los que se había añadido estiércol como abono. Lister pensó que el efecto del carbólico era debido a que inhibía la putrefacción del estiércol, así que se le ocurrió que quizás el carbólico podría ser utilizado para evitar la putrefacción en las heridas.
El 12 de agosto de 1865, usó por primera vez una solución de fenol como antiséptico tras una operación quirúrgica, colocando un paño impregnado con el ácido carbólico sobre la herida del paciente.
Lister fue pionero en la utilización de la práctica quirúrgica de la asepsia y la antisepsia, consiguiendo una importante mejora postoperatoria en sus pacientes.
Lister insistió en la importancia de la higiene de las manos del cirujano y en el tratamiento antiséptico de los instrumentos. Trataba con soluciones de fenol al 5% el instrumental quirúrgico, los vendajes e incluso la piel de la zona que debía ser intervenida. Para eliminar los microorganismos que pudiera haber en el aire, inventó un aparato que aerosolizaba la solución de fenol.
Sus métodos fueron todo un éxito pues constató que la incidencia de gangrena disminuyó considerablemente. La mortalidad en el postoperatorio bajó del 50% al 15% de 1865 a 1869 y para 1910 ya había descendido al 3%.
Fuentes: naukas.com y ztfnews.wordpress.com